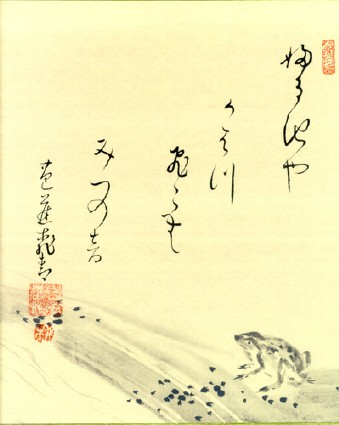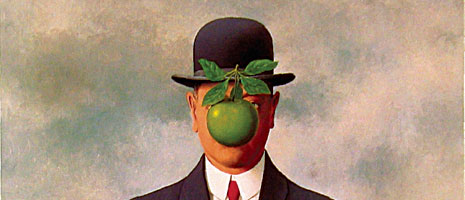ENIGMA Y CERTEZA DE LA MULATA CECILIA

Luis Sexto
En el bicentenario de Cirilo Villaverde
(Tomado de Cubahora)
Sobre la ardiente, vocinglera, mareante mulata Cecilia quizás penda todavía el enigma de haber sido realmente un nombre en algún libro de bautismos y no solo en la imaginación de Cirilo Villaverde, autor de Cecilia Valdés o La loma del Ángel, novela fundacional de la literatura cubana.
Hace más de tres décadas, Reinaldo Peñalver Moral (1927-1999), periodista con nariz de sabueso, publicó en la revista Bohemia uno de los hallazgos reporteriles que le consolidaron el crédito de sagaz barrendero de los sótanos donde se protegen de la luz aspectos, si no esenciales, interesantes del acontecer cubano. De acuerdo con sus indagaciones, cierta tumba en el cementerio de Cristóbal Colón en La Habana pertenece a Cecilia Valdés. ¿Será esta la trágica y cimbreante enamorada de su medio hermano Leonardo?
Esa duda parece seguir desafiando la investigación, pero no fue la única que cercó a la mulata protagonista y clave de una cubanía tatuada en la piel del mestizaje. Cecilia Valdés exhibe las cicatrices de la contradicción. La anuencia y el disgusto compusieron durante varios decenios una especie de “chancleteo” de alcurnia crítica. Y ello es la prueba de su acierto como obra literaria que desde el costumbrismo se acerca, a mi parecer, al realismo crítico. Impresa en 1882 en un taller tipográfico de New York donde se tiraba el periódico en español El Espejo, Cirilo Villaverde, posiblemente remató allí la versión definitiva, porque a partir de 1849 residió habitualmente en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, salvo esporádicas estancias en Cuba.
Villaverde se exilió después de participar en la conspiración de Trinidad y Cienfuegos en 1848. Luego se desempeñó como secretario del general Narciso López, que por dos veces desembarcó en Cuba con expediciones compuestas por cubanos y norteamericanos. En la última, el caudillo, nacido en Venezuela y propulsor de la anexión de Cuba a los estados esclavistas del sur de la Unión, fue apresado y ejecutado en garrote en 1851. La esposa de Villaverde, Emilia Casanova, cosió la bandera enarbolada por López y que reverenciamos como enseña nacional, tras descontaminarse de su origen anexionista en la guerra independentista de 1868.
Cecilia Valdés o La loma del Ángel pasó la prueba de la crítica, contradictoria y afirmativa la vez. A pesar de la polémica sobre sus insuficiencias de estructura, la reducción psicológica de sus personajes y sus caídas estilísticas, mantuvo a fines del siglo XIX y años siguientes el título de libro capital en la literatura de la colonia, y su autor, Cirilo Villaverde, el mérito de ser el abanderado de la literatura cubana. Ya en nuestros tiempos se discute poco sobre el expediente literario de Cecilia Valdés. Se mencionan, de oficio, los reparos que la limitan, pero nadie tampoco la eximiría hoy de un catálogo de obras primordiales de las letras cubanas.
Quizás todavía algunos estudiosos difieran al ubicarla en las casillas de tendencias o métodos creativos: unos creen que es novela realista; otros, en cambio que es expresión del costumbrismo activo. Pero, en fin, la polémica mantiene vigente la relevancia de Cecilia Valdés. A 130 años de su publicación, y en el bicentenario de su creador, no extraña, pues, que este lienzo de la sociedad colonial en el siglo XIX sea pieza que se estudie en las escuelas y las universidades cubana, y críticos y estudiosos le hayan concedido el número uno en la preeminencia de la literatura anterior al siglo XX, cuando el historiador César Rodríguez Expósito los sometió en 1948 a una encuesta, cuyos resultados publicó La Revista Cubana, editada por de la dirección de Cultura del Ministerio de Educación.
La indagación se dirigía a establecer, en opinión de los principales intelectuales de esos años, los 20 mejores libros de la época colonial y los 20 de los años republicanos. Cecilia Valdés mereció el primer lugar sin pariguales en el siglo XIX. La siguieron La Historia de la esclavitud, de José Antonio Saco, y Poesías, de José María Heredia, que recibieron igual número de votos en el segundo lugar. Colmaron la lista, entre otras, obras de José Martí, Luz y Caballero, Félix Varela, la Avellaneda, Francisco de Arango y Parreño, Felipe Poey, Bachiller y Morales, Álvaro Reinoso, Manuel Sanguily y Manuel de la Cruz. Una encuesta similar respondida hoy, tal vez modifique el orden de algunas obras, o elimine otras e introduzca nuevos títulos Lo que parece indiscutible es que Cecilia Valdés seguirá ocupando un lugar fundacional en la novelística cubana. Aun en los años siguientes a su edición definitiva en New York, ni los más ardientes cuestionadores se negaron a reconocerle el título de la mejor novela cubana hasta ese momento. Y si algún crítico destapaba una llaga, otro, de igual o más valía, le aplicaba la opinión contraria.
Martín Morúa Delgado, por ejemplo, sostenía que los personajes de Cecilia Valdés habían surgidos para andar solos, porque juntos, vistos en plano general, anulaban “el efecto del rico argumento de la obra: la fotografía social del pueblo cubano en la generación de 1812 a 1831”, pero al final advertía que no obstante todo lo dicho negativamente en su análisis, no podía quitarle el puesto entre las mejores novelas cubanas. Enrique José Varona, en cambio, emitía un juicio entusiasta y totalizador: “Cecilia Valdés es la historia social de Cuba”. Líneas antes había escrito que era “evocación maravillosa (...), exteriorización palpitante de la vida íntima de un grupo humano”.
Villaverde había vivido parte de cuanto narró. Nacido el 28 de octubre de 1812 en el ingenio Santiago, próximo a San Diego de Núñez, poblado de la costa norte de la provincia de Pinar del Río, a unos 10 kilómetros de Bahía Honda, se atrevió a reflejar su contemporaneidad en la primera edición de Cecilia Valdés, en 1838 en la revista La Siempreviva. Si Villaverde más tarde no hubiera acometido la reescritura, quizás la novela habría pasado como un intento costumbrista más en la etapa en que la narrativa cubana empezaba a exigir personalidad literaria. Hubiera carecido de trascendencia.
Entre 1838 y 1879, año este último en el que concluyó la obra, Villaverde enriqueció su óptica de escritor con los afanes del revolucionario. Del anexionismo derivó hacia el independentismo. Y ello le propició, en su propósito de ampliar y corregir su novela primordial, un reflejo crítico, vivo de la sociedad contra cuyos estigmas y crueldades él mismo peleaba. Algunos de sus críticos más pugnaces tuvieron razón al reprochar a la novela defectos de estructura, de personajes y de estilo. Villaverde escribió sobre una herencia literaria muy endeble, incluso su formación romántica. Sin embargo, la calidad de la novela salta por encima de las deficiencias personales y de época. Apareció, tal quería Stendhal, como un espejo. El espejo de la Cuba vieja que debía extinguirse para empezar a observar los nuevos perfiles iniciados con la guerra independentista de 1868.
Cecilia Valdés o La loma del Ángel fue, desde la literatura, la legitimación ideológica e histórica de la revolución que ya José Martí predicaba y que irrumpió en 1895, un año después de la muerte de Villaverde en New York. Que en la necrópolis de Colón se halle o no se halle la huesa que le daría identidad, poco añade a la novela. La mulata Cecilia, real o ficticia, se ha fundido con la historia. Y existe. Porque “su testimonio” el autor, según propia confesión de Villaverde, lo escribió “para el futuro”.