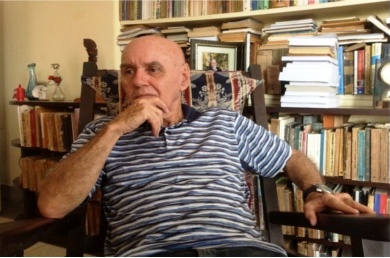LUIS SEXTO
Cuando llega a Cuba el papa Francisco, me parece útil volver a insertar esta crónica de 2011
Cuando llegamos a Roma Termini, tras haber recorrido unos 700 kilómetros, desde Milán, en poco más de tres horas, bajamos a los soterrados del metro, cuya velocidad, también en un santiamén, nos llevó a la vía de la Conciliación, ancha y colmada de peregrinos: al fondo la cúpula de San Pedro cuyos 43 metros de ancho nadie podrá estimar desde lejos.
Llegamos jadeantes, allí donde comenzaba la plaza, circuida por la columnata de Bernini. Nos sumamos a la cola para entrar en la basílica. Entretanto, miré hacia la derecha donde se situaban sin fastuosidad aposentos y oficinas papales. Intenté ver una figura conocida asomada a una de las ventanas. ¿A quién, si yo sabía que Benedicto XVI se hallaba este verano en Castelgandolfo? Era una mirada hacia atrás, más allá de ese instante y de cuantos lo habían precedido en lo inmediato. Quería reconstruir el momento cuando en el primero o segundo año de su pontificado, Juan XXIII, mientras conversaba una mañana con varios de sus colaboradores, se levantó, caminó hasta una de las ventanas del despacho papal, la abrió y ante el perfil de San Pedro y la ciudad que se difuminaba entre neblinas, dijo que la Iglesia necesitaba abrirse para que penetrara el aire fresco: iba a convocar un concilio ecuménico. Y un abanicazo del vientecillo que venía del castillo de Sant’Angelo, causó un escalofrío en los señores de rojo que oyeron aquella frase con cierta suspicacia, dudando si Roncalli chochaba o amenazaba la estabilidad de la Iglesia de Cristo.
Imaginé al Papa campesino y bonachón, renuente a estar solo en el Vaticano como un anacoreta o un condenado. Y la anécdota, más bien metáfora subversiva, la conservaba desde mis años de seminarista, por aquellos días en que el adolescente oía, preparándose para dormir junto con unos 40 condiscípulos, la biografía de Angelo Giussepe Roncalli, hasta entonces Patriarca de Venecia y ahora, en aquel tiempo ya deshojado, recién electo papa con el nombre de Juan.
Entramos en San Pedro. Y me parece que no puedo describirla. ¿Describir lo que tanto se ha descrito y fotografiado y reproducido? Y si esa razón no bastara, he aprendido que el peregrino que anda movido por la fe no lo acompañará la facultad del pintor. No le pida a quien acude a sitios entrevistos en las visiones ensoñadoras de sus creencias que los describa. ¿Podría un sediento degustar, saborear morosamente el agua que le sacia la sed acumulada durante días? Tampoco tendrá sosiego, ni concentración para recordar detalles, puntear espacios, quien haya deseado, entre ser o no ser, atravesar una puerta, conquistar una confianza, estar donde nunca creyó que podría estar. Y ello le ocurre también a este periodista que ha vivido los últimos 40 años describiendo cuanto ha visto en su andar para ver y contar.
No me pidan, por tanto, que describa la basílica de San Pedro, que me entretenga en pormenorizar imágenes, columnas, detalles. Más bien, estuve allí obnubilado, viendo sin ver, agradeciendo con los ojos interiores la oportunidad de estar allí, en aquel anchísimo y alto templo donde el arte y la historia formaban un consorcio para producir una visión única. El peregrino solo puede esbozar un sentimiento. Es el más cercano y posible: la certeza de no volver. No estar tal vez nunca más dentro de la imagen que la Televisión o el cine, o Internet te ofrecen como una invitación. Ya no soy el seminarista adolescente que creía disponer del futuro para, incluso, estudiar en la Universidad Gregoriana. Entonces parecía que todas las aspiraciones conducían a la ciudad de las siete colinas. Aunque los días, al juntarse, se obstinan en dictar rumbos que parezcan invisibles o inasibles.
Durante tres horas anduvimos de un lado a otro. La Pietá de Miguel Ángel, aun protegida por un cristal inviolable para balas o ladrones, nos detuvo en el éxtasis del arte del Renacimiento. La basílica de San Pedro, más que concierto de fervor, tenía el movimiento de un museo donde los flashes son permitidos, y también los comentarios y las exclamaciones de asombro. Y el silencio. Como el mío. Un silencio que abría la boca para tragar todo cuanto era preciso ver en tan escasas horas, y congelarlos en el calor que pervive sobre la cuerda floja de un suceso casi milagroso. San Pedro no contará físicamente los 20 siglos del cristianismo. Apenas en 1506 comenzaron sus piedras y líneas a combinarse. Sin embargo, allí, entre la penumbra de sus naves y salas y en el subsuelo yacen las crónicas y los cimientos del cristianismo y sus mártires. Cuando los cristianos proliferaban por la Roma del imperio, las costumbres, la vida y la muerte empezaron a adquirir otros valores. Ni el humanismo griego ni latino pudieron igualar entre filosofías y versos la doctrina de amar incluso al enemigo, de perdonar a quien te desuella o te quema.
Después, el mediodía de Roma nos llamó a andar por la ciudad. Vimos en tan breve plazo, lo que todos ven: los restos del Foro, y el coliseo donde sobraron en una época los gritos y faltó la compasión que el cristianismo estrenó mientras moría entre dentelladas… Las calles. La Fontana de Trevis, la esquina de las cuatro fuentes, viaje turístico andando de prisa. La tarja de aquel poeta cuyo nombre no retuve, ni anoté; la plaza de España, la loma de la Trinidad del Monte, el Tíber, que se agiganta en papeles y libros, y allí parece un río menor…
A las siete, ya sobre el rápido, de regreso mirando la campiña que volaba como un chasquido, iba pensando en las experiencias del día más breve de mi existencia. Y recuerdo tanta iglesia enjoyada, escoltada de estatuas perfectas, atronada por órganos gigantescos. Y me estimo dichoso por haber visto parte del norte de Italia en un mes, y en un día tocar con mis dedos el rostro impertérrito de Roma y la majestad del Vaticano y su basílica maestra.
Lo he de decir limpiamente: mi fe aprendida desde niño se extasió ante el fulgor del arte, la facultad humana para ascender mediante las formas plásticas o las letras, pero quise sentir allí a Dios. Y me di cuenta de que no había espacio para Él, aunque todo pretendiera ser suyo. Lo hallé, en cambio, en mi silencio, en mi boca abierta por donde entró la historia como un fuego que limpia y te inquieta, y hoy lo renuevas al girar y topar nuevamente con el mismo sueño sin haber saciado el anterior.